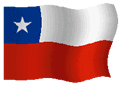La palabra “laico” viene del griego laos (pueblo): el sufijo ikos (laikos) indica el hecho de pertenecer a un grupo, a una categoría. Así, en la Grecia antigua los laikoi eran la masa de la población en cuanto se distinguía de sus gobernantes. Al traducir la Biblia hebraica al griego, los Setenta no emplearon esta palabra, utilizada en cambio por los traductores posteriores (Aquila, Símaco y Teodoción), dándole el significado de cosa no consagrada a Dios, que por lo mismo podía ser por todos destinada a usos profanos: así, el pan “laico” se oponía al pan “consagrado”.
A partir de la alta Edad Media, se produjo en la Iglesia una desvalorización de los laicos, tanto desde el punto de vista cultural como espiritual. Así, la cultura teológica –y la cultura en general- llegó a ser monopolio de los clérigos y se llamó idiotae e illiterati a los laicos. Por otra parte, bajo el influjo de la espiritualidad monástica, los monjes y el clero fueron denominados spirituales por cuanto se dedicaban a las realidades espirituales y a la perfección cristiana, mediante la renuncia a los bienes materiales y al matrimonio. Los laicos, en cambio, eran llamados carnales porque se dedicaban a las realidades materiales y vivían casados. De ese modo, se generó una clara división entre clérigos y laicos. Éstos debían ocuparse solamente de las realidades seculares y mundanas, mientras los asuntos de la Iglesia correspondían únicamente a los clérigos: Laici sua tantum, id est saecularia; clerici autem sua tantum, id est ecclesiastica negotia, disponant et provideant, escribía el cardenal Humberto de Silva Cándida († 1061) en su obra Adversus simoniacos libri tres (III, 9 [PL 143, 1153].
Las cosas cambiaron en el siglo XIII, cuando comenzó a afirmarse lo que G. De Lagarde llamó “el espíritu laico” (ver La naissance de l’esprit laïque au déclin du Moyen Age, Lovaina, París, Nauwelaerts, 1956). Efectivamente, con el renacimiento del derecho romano, nació el Estado moderno como “potencia pública”, dotado de un poder (imperium) soberano, independiente de cualquier otro, incluido –sobre todo- el poder religioso. De aquí surge el conflicto entre el Estado (o los Estados) y el Papa, entre los “Comunes” y las autoridades religiosas locales, es decir los obispos, conflicto motivado a menudo por intereses económicos contrapuestos, pero cuya razón profunda era la afirmación de la autoridad “laica” del Estado y el Municipio contra la tendencia de las autoridades “eclesiásticas” a intervenir en los asuntos civiles o evitar, mediante la institución de la inmunidad, las cargas tributarias o de otro tipo. Este conflicto adquirió tal magnitud que creó un estado de hostilidad general contra el clero, tanto así que a fines del siglo (1296), Bonifacio VIII, retomando una frase del Concilio de Colonia de 1266, inicia la Bula con la cual abre el conflicto con el rey de Francia, Felipe IV el Hermoso, con estas palabras: Clericis laicos infestos oppido tradit antiquitas (Es una antigua tradición que los laicos sean absolutamente contrarios a los clérigos).
Así, en los siglos XIII y XIV comenzó un proceso de laicización –o, como se dice preferentemente en el mundo anglosajón, de secularización- del pensamiento y la vida, que se intensificó en los siglos siguientes, un proceso consistente, en primer lugar, en la progresiva separación por parte de las realidades mundanas de la religión cristiana, sustrayéndose a su influjo y tutela, tanto en el pensamiento como en la vida y sus comportamientos; luego, en la afirmación de la autonomía e independencia de las realidades humanas, inicialmente en relación con la Iglesia, su autoridad, su doctrina y sus leyes morales, y posteriormente también en lo tocante a Dios mismo; y por último en la exclusión de la religión de todos los ámbitos de la vida humana, y por tanto en la negación de Dios y la lucha contra la Iglesia. Por consiguiente, la laicización es un fenómeno sumamente complejo y de larga duración, por lo cual no es fácil delinear sus etapas y clarificar sus procesos, a menudo subterráneos, intrincados y oscuros. Se puede decir, en todo caso, que con el Humanismo y el Renacimiento se produjo una vigorosa laicización de la cultura. Con Nicolás de Cusa (1401-64), Copérnico (1473-1543) y sobre todo Galileo (1564-1642), se afirma la autonomía de la ciencia, ya que para conocer el mundo físico, ordenado matemáticamente, basta recurrir a los principios de carácter intrínseco en la naturaleza. Así, las matemáticas sustituyen a la teología y la metafísica en la interpretación del mundo físico.
Ahora podemos decir qué es el laicismo y de qué manera se diferencia de la laicidad en el sentido explicado, advirtiendo en todo caso que a los partidarios del laicismo no les agrada ser llamados “laicistas”, sino “laicos”, y prefieren el término “laicidad” y no “laicismo”. Así, hablan de moral “laica”, concepción “laica” de la vida; hablan de “laicidad” del Estado, “laicidad” de la escuela, etc. ¿Qué es entonces el laicismo? En éste hay que distinguir los principios ideológicos básicos y los ámbitos en los cuales se expresa preferentemente. Los principios que constituyen la base ideológica son esencialmente tres. El primero es el racionalismo absoluto: la única fuente y la única medida de la verdad es la razón humana: “El laico es el hombre de la razón; el creyente es el hombre de la fe” (N. Bobbio). Por consiguiente, el laicismo rechaza toda revelación y por tanto toda verdad que pretenda basarse en una revelación y desprender de la misma su validez. Específicamente, por cuanto surgió en el interior del mundo cristiano, el laicismo rechaza la religión cristiana en cuanto religión basada en una revelación divina y formulada en dogmas en contradicción –según los laicistas- con la razón humana, a raíz de lo cual exigen una adhesión de fe. Para el laicismo, el cristianismo es un conjunto de mitos y supersticiones en evidente contradicción con la razón humana. No niega el valor simbólico de algunos “mitos” cristianos ni el valor estético de algunos ritos cristianos, pero niega su valor de verdad. El segundo principio básico del laicismo es el radical inmanentismo: nada existe que trascienda al hombre, este mundo y esta historia, tal como el hombre la ha plasmado en el curso de los siglos, con sus realidades grandes y bellas y con sus monstruosidades. No existe un Ser –como se quiera llamarlo: Dios, lo Absoluto- que haya creado al hombre y el mundo y dirija la historia humana, la cual carece enteramente de finalidad. No existe una ley moral cuyo fundamento y cuya obligatoriedad emanen de un Legislador supremo. Esto no significa que no existan leyes y valores morales que el hombre debe observar; pero estas leyes y valores humanos tienen su origen en el hombre. Sin embargo, por cuanto el hombre es un ser histórico, que vive en el tiempo, las leyes y valores humanos no son realidades absolutas, siempre válidas, sino que evolucionan con el hombre, con la comprensión siempre nueva que él tiene de sí mismo y el mundo, con los inventos y descubrimientos científicos que lleva a cabo, con las exigencias y necesidades siempre nuevas que debe satisfacer. Existe por tanto una ética laica, racional y obligatoria, por lo cual sería falso e injusto acusar al laicismo de inmoralismo y libertinismo; pero es una ética puramente humana, expresión de la autonomía del hombre, siempre expuesta a la duda; es una ética no religiosa y por consiguiente no basada en normas absolutas, siendo el hombre su único juez y árbitro. El tercer principio básico del laicismo es la libertad absoluta, cuyo único límite consiste en no perjudicar la libertad de los demás y por lo tanto no impedir que ellos puedan gozar de la misma libertad: el “laico” es libre de hacer todo cuanto no perjudique a los demás ni les impida hacer lo que desean.
martes, abril 11, 2006
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)